Imágenes
 Algunas veces me da por recordar pasajes de mi niñez. Mi familia estaba formada por una madre viuda con diez hijos y en aquel entonces vivíamos en la más absoluta de las pobrezas, llenos de carencias y sobreviviendo gracias al trabajo de mi mamá, de mis hermanos mayores y a la ayuda de almas piadosas que se condolían de nuestra situación.
Algunas veces me da por recordar pasajes de mi niñez. Mi familia estaba formada por una madre viuda con diez hijos y en aquel entonces vivíamos en la más absoluta de las pobrezas, llenos de carencias y sobreviviendo gracias al trabajo de mi mamá, de mis hermanos mayores y a la ayuda de almas piadosas que se condolían de nuestra situación.De cualquier manera, la pobreza era una mera condición económica, porque siempre me he considerado un niño feliz. Siempre me veo contento y jugando con cuanto estaba a mi alcance. Recuerdo que mis hermanitas jugaban a las muñecas con botellas de refresco y, envolviéndolas con el sweater, las convertían, por la magia de la inocencia, en muñequitas de cristal, hasta el día en que la menor de ellas se cayó de la escalera con todo y mona y se abrió la frente. No pasó a mayores y sólo le quedó una cicatriz que de tanto en tanto le recuerda que fue una niña juguetona.

En una ocasión, mi mamá nos llevó a la feria de Morelia y me compró un pollito pintado de color de rosa. Y allí andaba yo, todo el día pastoreando a mi pollo en el patio de la casa hasta la tarde fatídica en que una enorme rata salió de la coladera y atrapó a mi pollito por las patas y lo arrastro hasta el fondo del drenaje. Yo me quedé pegando de gritos y petrificado por el horror. Esto lo sé porque me lo han contado muchas veces. El momento debe haber sido tan espantoso que lo he borrado de mi memoria. Recuerdo al pollito, pero eliminé el episodio de la rata. En las tardes de lluvia me gustaba ver los aguaceros en el patio porque al chocar las gotas de agua contra el piso formaban figuras extrañas que a mí me parecían ejércitos de patitos que llegaban en formación de combate para castigar a tan infame animal.
No fui al jardín de niños, sino que entré directo al primer año de primaria sin conocer ni la O por lo redondo. El primer día de clases, mi maestra, que suponía que todos los niños habían cursado la preescolar, nos puso a hacer una plana de bolitas y palitos y yo no supe ni qué era eso. En el recreo se me acercó mi hermana Isabel y rauda y veloz me hizo la plana en el cuaderno y así pude entregar el trabajo. Ése fue el primer diez de mi carrera. Pirata y todo, pero diez.
Al poco tiempo llegó a mi salón una bella muchacha normalista del colegio Plancarte de Morelia para hacer sus prácticas con mi grupo. Tengo muy buenos recuerdos de ella porque me adoptó como mascota. Le llamaba la atención que me presentara algunos días a la escuela sin zapatos. Cuando se despidió de todos nos dio paletas y dulces y a mí me llamó aparte y me regaló una caja con galletas, sopas, chocolate, leche condensada y otras ricuras. Yo pensé que debía estar loca por mí. A partir de allí siempre esperé que las practicantes me regalaran una caja de sorpresas, pero nunca más volvió a suceder.
Ese año fui el niño más destacado de la escuela. Representé a mi zona escolar en un certamen de aplicación y gané el segundo lugar estatal. Recuerdo que el día de la clausura de clases mi maestra me mandó a casa a que me cambiara de ropa porque me iban a dar un diploma durante el acto. Mi mamá estaba en casa de unas amigas cuando llegué a avisarles y se cooperaron entre todas y ese día estrené ropa, zapatos y toda la cosa.
Al año siguiente, mi tío Rogelio quiso ayudar a mi mamá y nos invitó a mi hermano Ramón y a mí a vivir con él en Cd. Juárez. Allá nos inscribió en la escuela y en el invierno conocí el prodigio de la nieve. Ese día despertamos con la novedad de que durante la noche había nevado y salimos asombrados a ver ese manto mágico que cubría la calle. En las mañanas, cuando no ha levantado el sol y la nieve está sin pisar no se siente el frío. Más tarde se vuelve insoportable. Pero, así y todo, hicimos un muñeco y armamos las batallas de rigor.
Regresamos a Morelia y al año siguiente nos mudamos de casa. Allí tengo uno de los recuerdos más entrañables de mi vida. En la navidad mi mamá y algunos de mis hermanos se fueron a la cena con mis tíos. Los cuatro menores nos quedamos en casa con mi hermana Chata, la mayor, y nos hizo como banquete navideño el caldo de pollo más exquisito que he comido. Ahora que lo pienso me resulta increíble que un caldo de pollo fuera el lujo más extraordinario que pudiéramos gozar en ese entonces. Invitamos a cenar a una amiguita que por lo visto tenía menos que nosotros y nos divertimos de lo lindo jugando y cenando. Jorge, el novio de mi hermana, llevó cuetes y palomas y los estuvimos tronando en la calle hasta la media noche. Esa es la primera celebración que recuerdo de una navidad. Posteriormente tuvimos otras más espléndidas y algunas en verdad suntuosas pero, ninguna como ésa.
Después crecí y mi vida tomó otros rumbos. Cambió la situación económica de mi familia y tuvimos acceso a muchas otras satisfacciones. Me he movido a otra ciudad y he formado mi propia familia. De vez en cuando todavía me regalo el lujo de un buen caldo de pollo y me siento transportado a esas épocas entrañables cuando disfrutaba tanto la belleza de lo simple.
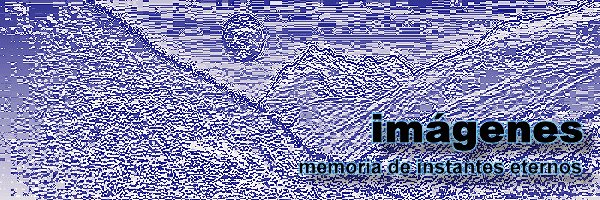

0 Comentarios:
Post a Comment
<< Home